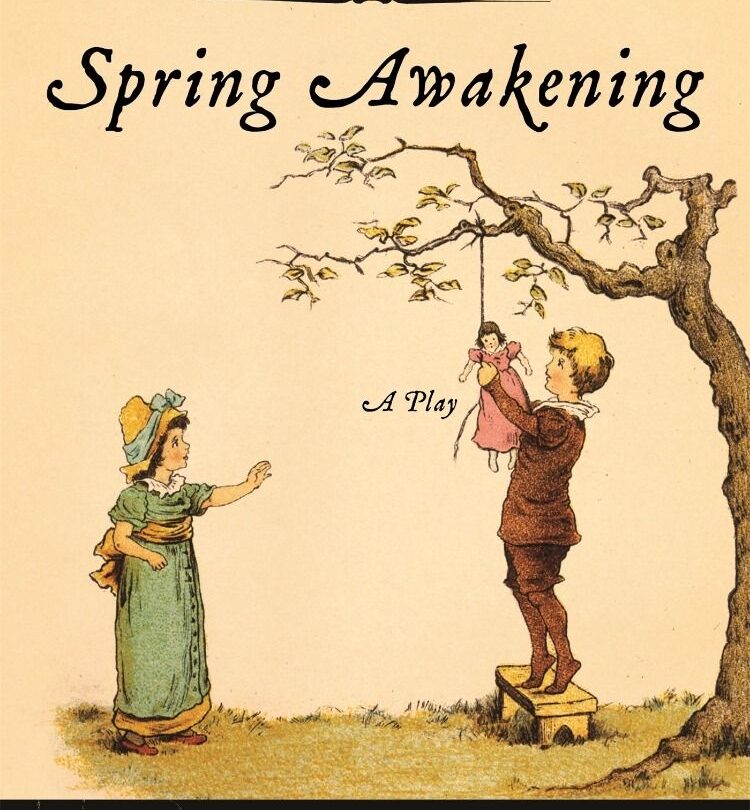En Tres ensayos para una teoría sexual Freud explica que el hallazgo del objeto sexual, la culminación de la escansión[1] que representa la metamorfosis de la pubertad es, en realidad, un reencuentro. Finalizado el período de latencia, tiene lugar una reedición del Edipo, una repetición de la matriz del deseo formada a partir de los traumas, la impronta del autoerotismo en el cuerpo y las elecciones que sucedieron en los primeros años de la infancia.
Muchos años separan tales afirmaciones ocasionadas de la revisión requerida por el caso de la joven homosexual[2], quien habría llegado a la pubertad sin accidente alguno; atravesado un complejo de Edipo “normal” orientándose, sin embargo, hacia un cambio de condición sexual como consecuencia de un acontecimiento traumático. Una nota a pie de página consigna una pregunta fundamental: “¿Habremos de esperar que esta época [la adolescencia] demuestre también algún día una decisiva importancia?”[3]
En buena lógica lacaniana, la pregunta de Freud anticipa su respuesta. La pubertad no sólo reaviva las huellas de las tempranas elecciones y fijaciones inconscientes sino que demuestra ser una encrucijada vital, una auténtica crisis del deseo, resultante del encuentro con lo traumático de la sexualidad, lo real, imposible de escribir en la memoria inconsciente. Los seres humanos, afligidos por el lenguaje y afectados de un sexo[4], carecen de una clave inequívoca para orientarse hacia un partenaire y resienten gran inseguridad respecto a su identidad sexual. A diferencia de la ley de la gravedad, que explica la atracción de la materia hacia la Tierra, no existe una fórmula para escribir el código de atracción de los cuerpos y el hecho de topar con esta imposibilidad justo en el momento en que se reclama, desde el discurso del Otro, la declaración de su ser sexuado, ocasiona una conmoción subjetiva en el adolescente que hace temblar las identificaciones en las que sostenía su palabra y su cuerpo hasta el momento.
La encrucijada de la construcción adolescente fue retratada en la pieza El despertar de la primavera, de Frank Wedekind “anticipando el descubrimiento de Freud”[5]. Si bien algunos aspectos del texto se vinculan al tiempo en que fue escrita (1891), el nódulo del drama demuestra ser intemporal. Perfectamente entramado en el discurso de los distintos personajes, queda patente la insatisfacción que trae consigo el impacto del lenguaje sobre el cuerpo, propia de nuestra condición de seres afligidos por el lenguaje, la cual, no por ser la de todos toma una forma típica. Baste, para medir su alcance, seguir el hilo de los tres actos que la componen.
En el primer acto la señora Bergmann, madre de Wendla insiste en vestir a su hija, que acaba de cumplir catorce años, con un largo sayal. Lamentando el estirón de la muchacha, confiesa su deseo de conservarla pequeña y manifiesta una amarga inquietud ante su inminente transformación en mujer. Wendla deja caer la duda de si ella vivirá para entonces; negros pensamientos la asaltan por la noche y la tornan insomne. En otra escena Melchor se encuentra con sus amigos en una tarde de domingo. Despotrica su aburrimiento, se revuelve ante la obligación de cumplir con las tareas escolares, indignado ante la falta de sentido de la existencia: “¡De veras que quisiera saber para qué hemos venido al mundo!”[6] Mauricio, su alter ego, es el único que permanece a su lado cuando los demás se han marchado, resignados a hacer los deberes. El secunda a su amigo en su diatriba, declarando que preferiría ser un jaco de coche de alquiler a ser un estudiante: “¿Para qué vamos al colegio…? ¡Vamos al colegio para que nos examinen! ¿Y para qué nos examinan? Para suspendernos….”[7]
Luego se enzarzan en una conversación sobre la religión, la educación, el pudor, hasta recalar en los sueños y en las primeras excitaciones sexuales, asociadas a fantasmas edípicos; y a las que Mauricio compara con un rayo, un aguijón de cuyo efecto en los pensamientos depende, según Lacan, que los muchachos puedan abordar el cuerpo de las chicas.
Ante tales “misterios de la generación” él se muestra temeroso y vacilante, no quiere saber demasiado, solicitando a su amigo un esclarecimiento por escrito. En cambio el otro, Melchor, afronta sus deseos, avanzando decidido en su pesquisa consulta libros, observa la naturaleza; la conducta de su amigo le recuerda la de una chica.
El diálogo de Wendla y sus amigas se inicia con el relato del maltrato que una de ellas recibe por parte de sus padres, -auténticos hipócritas de oración diaria-, y deriva hacia la fantasía de futuros hijos, hasta sumergirse en la diferencia entre chicos y chicas, el amor, la homosexualidad.
Los fantasmas masoquistas, crudamente expresados en los sueños de Wendla, pasarán a lo real en su primer encuentro con Melchor, a quien suplica propinarle una paliza. Demanda que él rechaza netamente al principio, pero consiente más tarde, entre lágrimas e insultos, la furia desatada ante la súbita emergencia del enigma del deseo femenino.
El segundo acto se inicia con otro diálogo entre Melchor y Mauricio en torno a la “villanía” de la vida, la arbitrariedad de los enseñantes, la errancia absurda del goce, para concluir con una reflexión de Mauricio acerca del placer de las mujeres, que supone semejante al de los Dioses, más intenso que el masculino, al que juzga insípido. Su amigo le hace callar con fastidio.
Por su parte Hans Rilow se entrega a solitarios disfrutes nutriendo sus fantasías con insinuantes imágenes. “¡La necesidad lo exige!” exclama, mientras desgrana los detalles de imaginarios y sensuales idilios. Más tarde protagoniza un apasionado encuentro homosexual.
El monólogo de Mauricio abunda en el dolor de existir y anuncia la tentación suicida: “Sorbo a sorbo paladeo el misterioso terror de la disolución.”[8] El destino pone en su camino a la alegre y desenfadada Ilse, quien le cuenta sus andanzas con la “Priapia”, un grupo de muchachos ebrios y con ánimo de carnaval. Una palabra hubiera bastado para seducir “esa hija del sol, esa muchacha de placer que se interpone en su camino doloroso…”[9] Pero guarda silencio, y su amarga impotencia le empuja a la decisión fatal.
El tercer acto se abre con el cónclave de profesores donde se debate la expulsión de Melchor; el ejemplo moralizante de su castigo, según el rector, contribuiría a evitar el contagio de la epidemia de suicidios que asola los colegios. La noticia del final de Mauricio traía consigo la “prueba” inculpatoria, el texto “pornográfico” de Melchor. La decisión será tomada a pesar de la argumentada defensa del joven.
En la siguiente escena sus padres discuten acerca de esta medida. El padre expresa la rabia contenida durante años ante los liberales métodos pedagógicos de su esposa, y anuncia el envío de Melchor a un internado. Ella se revuelve en su contra, juzgando este exceso propio de un hombre. “¡Hemos de ser responsables de la causalidad!” le dice, amenazando con la separación al marido airado. Pero su férrea postura da un vuelco cuando se entera de la nota enviada por su hijo a Wendla en la que promete ayudarla a encontrar la solución a su embarazo, persuadido de que la expulsión del colegio podría beneficiarles, pudiendo el mal conducirles a la felicidad.
La violencia reina en el internado mientras Melchor cavila, a solas, sobre su huida. Aunque la culpa por la suerte de Mauricio y por Wendla le pesan como el plomo, aún pergeña planes de futuro.
En la última escena se lo ve adentrarse en el cementerio, el alma sacudida por los autorreproches y el ansia de encontrar una salida a sus tormentos. Que se incrementan al encontrar la lápida de Wendla, muerta a causa de un remedio abortivo. Aparece el fantasma de Mauricio y entablan un diálogo, en el que Mauricio se explaya sobre la superioridad de la muerte sobre la vida. Desengañado (non-dupe), tiende la mano a su incauto amigo, incitándole a acompañarle para reír juntos, en el reino de los muertos, de las máscaras que impone la comedia de la vida. A punto de sucumbir al resentir su falta de valor y su impotencia, y sintiéndose Melchor la criatura más despreciable del mundo, irrumpe en escena la figura del caballero enmascarado. Entiende que la situación que atraviesa el joven se debe a su circunstancial desamparo y obliga a Mauricio a retirarse llevándose consigo su “olor de cadáver.” La pregunta de Melchor “¿Es usted acaso mi padre?” recibe la réplica “¿No serías capaz de reconocer a tu padre por la voz?”[10] Indicio sutil de que el Nombre del padre no es el progenitor sino una función simbólica (vacía) que pone límite al goce nocivo y puede ocupar cualquiera. Como señala Lacan, no por nada se representa en la obra cubierto por una máscara.
El joven acaba por tomar la mano que se le tiende separándose de la mortífera tentación: “¡Adiós Mauricio! No sé dónde me lleva este hombre. ¡Pero es un hombre!”[11]
Una conclusión que anuncia la solución consentida de la castración y la conquista de un semblante sexuado; gracias a la intervención de un adulto que no le deja en la estacada, no le abandona a su desvarío, puede avistarse un futuro para el joven. Evidentemente es dramaturgia, pero sitúa muy precisamente el lugar donde será convocado el analista en la clínica con adolescentes.[12]
[1] “La pubertad tanto para Freud como para Lacan, representa una escansión sexual, una escansión en el desarrollo, en la historia de la sexualidad.” J. A. Miller En dirección a la adolescencia. En Revista de la ELP El psicoanálisis nº 28. 2016
[2] S. Freud, Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Biblioteca Nueva. Tomo III. Madrid. 1973. P. 1920
[3] S. Freud.
[4] J Lacan citado por Philippe Lacadée, Le sexe du parlêtre. En Revue La petite Girafe Nº 14
[5] J.Lacan, Prefacio a El despertar de la primavera. En Otros Escritos. Paidós. Buenos Aires. 2012. P.587
[6] F.Wedekind. El despertar de la primavera. Editorial Quetzal. Buenos Aires. 1991. P.9
[7] Ibídem. P. 11
[8] Ibídem. P.45
[9] Ibídem. P. 49
[10] Ibídem p.75
[11] Ibíd. P. 79
[12] V. Coccoz, Entradas y salidas del túnel, en Adolescencias por venir. RBA. Madrid. 2012