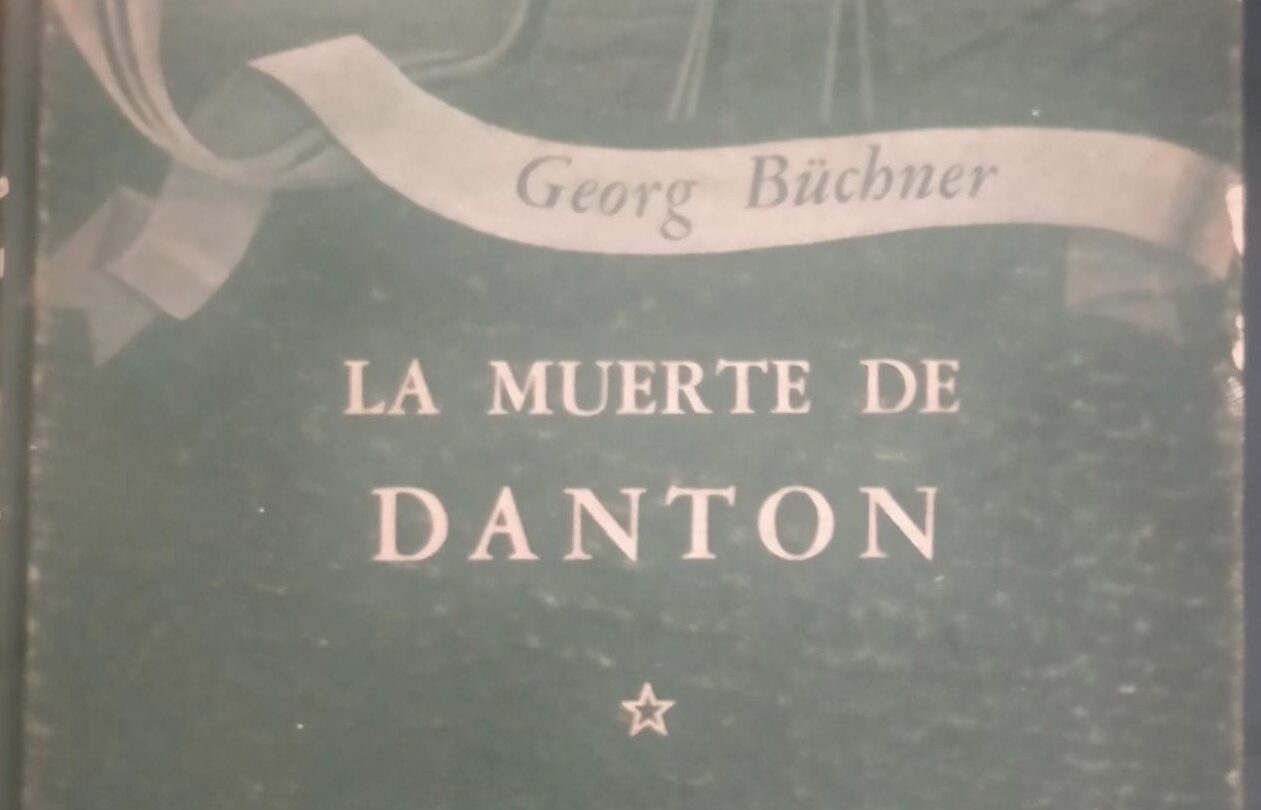Teatro de La Abadía.
Tiene razón Andrés Lima cuando afirma que esta obra está hecha “para, por y sobre la juventud”. Es digno de admiración que este director se haya decidido a poner en escena un texto de esta magnitud, de semejante profundidad, tajante e incómodo. Se estrenó con éxito en la Viena de 1926. Su autor, Theodor Tagger, judío, “uno de los autores más emblemáticos de los años 20”, la firmó con el seudónimo de Ferdinand Bruckner.
Una psicoanalista, desde el público, recibe la primera impresión: el telón imaginario se levanta dejando aparecer, sobre el fondo oscuro, la fecha y el lugar iluminados: Viena,1923.
Ese año no es cualquiera, es la fecha de la publicación de El yo y el Ello, el ensayo en el que Freud expone las consecuencias de uno de sus descubrimientos más difíciles de admitir, el de la enigmática acción inconsciente de la pulsión de muerte en el corazón de nuestra subjetividad. El mal es uno de sus nombres. Y Bruckner ha decidido exponerlo, con modernas vestiduras, en un abanico de personajes jóvenes que se debaten en una encrucijada tan vital como intemporal. Por supuesto, el mal palpita también fuera de la habitación que tan sabiamente Lima ha elegido como único marco para desplegar el drama. El mal también puede fecharse. El autor, el artista, lo percibe, lo señala, lo advierte. Pero nos concentra en la intimidad de una habitación-jaula, representante del encierro en el que estos humanos dilemas despiertan, se entretejen, se expresan y se concluyen. Está dicho con todas las letras: en esta obra no se habla de otra cosa sino de la proximidad hipnótica con que la muerte encandila a la juventud. Próxima a la sexualidad, azota como un despertar ante lo real descarnado, para lo cual no hay recetas ni manual de instrucciones. Cada uno, cada una, lleva a cabo esta batalla en su interior y también con los otros, tan cercanos y, a vez, tan extraños.
La serie de personajes retrata distintas maneras de percibir este encuentro fatídico del que depende la vida y las distintas maneras para intentar resolverlo, para apaciguarlo con sustancias, o dirimirlo con acciones justas o alocadas. En esta búsqueda hay malestar, pero también alegrías y diversión, hallazgos y sorpresas.
La ausencia de adultos de referencia es elocuente: en la inmensa tarea que es preciso realizar en la juventud, no es raro encontrar sólo incomprensión, abandono o indiferencia por parte de los “mayores.”
Las figuras femeninas, soberbias, dan cuerpo a distintas elecciones, y dibujan el espectro abierto entre el horizonte previsto de una realización profesional y personal y la tentación, el consentimiento al extravío, el que cancelará las preguntas. Ellas –Desirée, Lucy, Marie, Irene- no se ahorran las contradicciones, la confusión en donde se desdibuja la frontera entre la vida y la muerte a la que conducen los amores desgraciados. Ellas muestran que esta travesía se acompaña de las otras, de la otra, amiga, rival, ideal, u opción sexual surgida en la amarga decepción de un abandono. Una, la que aparentemente podía salir airosa, se rinde. Otra, que parecía mezquina y limitada, vence. No hay en el desenlace un absoluto determinismo psíquico ni el triunfo autónomo de una voluntad de poder. Son soluciones posibles a la encrucijada mayor, a “la más delicada de las transiciones”, como bautizó Víctor Hugo a la adolescencia.
Ellos –Alt, Freder, Petrell-, cada uno, da forma a las transformaciones que se fueron sucediendo una vez disuelta la estampa de la virilidad en los campos de muerte de la Gran Guerra. El atormentado escritor, inhibido y dependiente de la eficacia de la mujer que le sustenta. El homosexual trasvestido, que desgarra los semblantes hurgando en las verdades y en las mentiras, desconcertado él mismo, fiel presencia que no logra evitar lo peor, aunque pueda anticiparlo. El seductor, un verdadero “genital”, cínico y despiadado, que asume el dilema práctico entre la burguesía y el suicidio: primum vivere, concluye. Será ese el estandarte de la postmodernidad con el que cierra el drama, en un rendido abrazo a su futura esposa, desengañada idealista, desgarrada por un conflicto que vivió y enfrentó con audacia, pero sin brújula.
Gran idea tuvo el director al hilar las escenas con música y baile de la época. Los actores son extraordinarios.
El efecto sobre el público, al final, es patente, no hay alharacas ni estridencias, los espectadores se sumergen en la reflexión que ha convocado un texto tan amargo como verdadero, poderosamente lúcido y actual. Cada uno necesita un momento para acomodar sus convulsos pensamientos y resolver el dilema que resucitó en su interior, el que convocan las grandes piezas teatrales, las que hacen eco directo en nuestro inconsciente, en nuestra ética.
Ahora una nota crítica. Una reflexión. Desmerece este excelente trabajo la violencia explícita en una escena entre dos chicas. Es un recurso lamentablemente demasiado habitual en las puestas actuales. No es necesario. Resulta desagradable.
La psicoanalista que escribe estas líneas termina con esta observación, porque es un deber freudiano intentar captar las formas en que las que el mal se viste en nuestros días. ¿De qué manera penetra en sutiles y no tan sutiles máscaras hasta que nos acostumbramos a su presencia?
Es mejor estar despiertos y advertidos, porque, de lo contrario, corremos el riesgo de abandonar la batalla de Eros, gracias a la cual ha conseguido salvarse, incluso en tiempos oscuros, la cultura, el teatro, la Vida.
Publicado en Artezblai, el periódico de las artes escénicas el 24 de octubre de 2010. Vilma Coccoz.